Mucho se ha hablado en Ecuador sobre el hiperpresidencialismo en la Constitución de 2008. Era una muletilla cuando gobernaba Rafael Correa: “el Presidente tiene demasiado poder”, decían. Pero después de Rafael Correa, la muletilla se invirtió: “el Presidente tiene muy poco poder”, decían.
Lo cierto es que, desde 2008, todos los presidentes han gobernado con la misma Constitución. ¿Y entonces? Tal vez el problema no era el texto constitucional, sino el ejercicio autoritario del poder. Tal vez el problema no era con qué constitución se gobernaba, sino quién se sentaba en Carondelet.
Sin embargo, hay un problema que sí ha estado presente desde 2008. Con presidentes de izquierda o derecha, populares o impopulares, demócratas o autoritarios. Se trata de un problema que, lejos de solucionarse, se ha agravado con el tiempo, hasta darle la estocada final a la Constitución de Montecristi. Me refiero al hiperjudicialismo, cuya muestra más visible —no la única— ha sido el poder supremo y sin contrapesos de la Corte Constitucional.
Esto no es nada personal: no me refiero al juez fulanito o a la jueza menganita. Tampoco es ideológico: no es cuestión de izquierda o derecha. Y hasta cierto punto, tampoco es culpa de la mayoría de jueces de la Corte. El problema radica en el diseño constitucional de Montecristi, que asignó a los jueces un rol excesivo, incompatible con una democracia republicana. Ejemplos de ello son el poder de la Corte Constitucional para ordenar la creación de leyes o intervenir en procesos políticos, como la destitución presidencial, o el poder de cualquier juez cantonal para resolver un hábeas corpus, liberando a criminales peligrosos so pretexto de defender sus derechos humanos.
Para entender por qué este hiperjudicialismo es incompatible con una democracia republicana, es importante precisar qué es democracia y qué es república.
Etimológicamente, democracia significa “gobierno del pueblo”. Ahora bien, como no podemos todos decidir todo en todo momento —eso quizá era posible en la Atenas antigua, pero es imposible en una sociedad moderna—, las decisiones del pueblo las delegamos a representantes electos. En ese sentido, los jueces son una excepción: a diferencia de las autoridades ejecutivas y legislativas, no son electos en las urnas. Y me parece correcto que no lo sean, siempre que recordemos que se trata de una excepción a la democracia, que por tanto debe ejercerse con fino cuidado.
Eso entonces nos lleva al concepto de república, que etimológicamente significa “cosa pública” — res publica, en latín. Hay república donde mandan las normas aprobadas por los representantes de la gente, y no los caprichos privados de una persona o un grupo. En ese sentido, como ya escribía Aristóteles, la república es el extremo opuesto de la tiranía. Y para lograr una república, el mecanismo más efectivo hasta ahora inventado es la separación de poderes, a fin de evitar que una sola persona o grupo detenten un poder sin límites.
Desde 2008, un problema constante ha sido el hiperjudicialismo, especialmente el poder excesivo de la Corte Constitucional. Este desequilibrio afecta la democracia y la estabilidad institucional, independientemente de los gobiernos de turno.
Ahora bien, el problema en Ecuador es que tenemos límites para el Presidente y para la Asamblea, pero no para los jueces constitucionales. Para muestra, un botón: desde 2008 hemos tenido procesos de control o destitución contra presidentes o legisladores, pero no contra ningún juez individual, en funciones, de la Corte Constitucional.[1] No porque los jueces sean mejores que otras autoridades, sino porque eso en la práctica es casi imposible. Un juez de la Corte Constitucional sólo puede ser controlado por sus pares de la misma Corte o por el sistema ordinario de justicia que, de facto, le está subordinado. Es decir, la Corte Constitucional carece de frenos eficaces ajenos a su propio dominio.
Esto se agrava cuando los jueces constitucionales, en vez de ser autoridades importantes dentro de un sistema de frenos y contrapesos, son quienes tienen siempre la última palabra en una nación. Así lo diseñó la Constitución de Montecristi. Como bien explica Jeremy Waldron, uno de los mayores teóricos políticos contemporáneos, eso significa pasar de la revisión judicial a la supremacía judicial.[2] Y un sistema donde jueces no electos por el pueblo no son autoridades importantes, sino autoridades supremas, será un sistema mejor o peor, gustará a unos o no, pero ya no será “gobierno del pueblo”. Ya no será democracia. Será, a lo sumo, una aristocracia judicial con subordinados electos en las urnas. Y no será tampoco república, puesto que habría un grupito de personas que siempre tomen la decisión final por encima de todo el mundo, como el soberano absoluto del Leviatán de Hobbes.
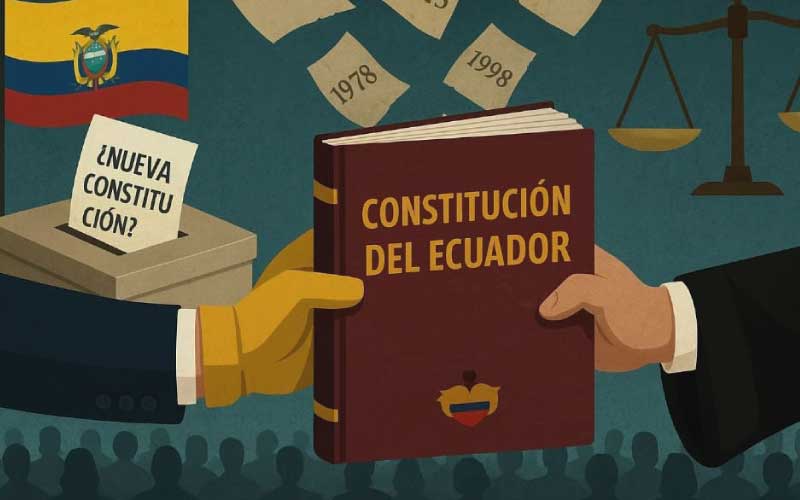
Ecuador necesita una nueva Constitución para equilibrar los poderes y garantizar que la democracia pertenezca al pueblo. Esto es una oportunidad histórica para corregir los excesos de poder y evitar que cualquier institución tenga control ilimitado.
Alguien podría objetarme que escribo estas líneas porque me caen mal los jueces. Nada de eso: conozco a muchos jueces brillantes y honestos, algunos que han actuado en la propia Corte Constitucional. Pero simplemente creo que, como todo ser humano, ¡los jueces pueden equivocarse! Igual que un ingeniero, un periodista, un político o cualquier persona. Por eso, sabiamente los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos de América, la primera democracia moderna, diseñaron un sistema donde nadie, por muy “ilustrado” o “de lujo” que sea o se crea, ostente un poder ilimitado. Un sistema de pesos y contrapesos, donde nadie tenga todo el tiempo la última palabra. Por eso, en Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema pueden ser enjuiciados políticamente por el Congreso. Por eso sus jueces, para ser designados, atraviesan un escrutinio durísimo —¡peor que una elección en las urnas!—, que es tremendamente politizado y seguramente en Ecuador levantaría enérgicas protestas por quienes mistifican a las cortes como oráculos infalibles.
Alguien también podría objetarme que la supremacía judicial, en palabras de Waldron, es un mal necesario. Que, sin el poder gigantesco de los jueces, Ecuador caería en un autoritarismo populista de masas. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Más bien ese poder absoluto de las cortes ha servido para que se vuelvan el manjar predilecto de las disputas políticas. Si el correísmo logró dominar casi todo el país, en parte fue porque logró controlar la sede máxima del poder, la Corte Constitucional, además del Consejo de la Judicatura, para desde ahí manejar los hilos de todo el aparato estatal.
En Ecuador estamos a las puertas de decidir si convocamos una Asamblea Constituyente. Yo pienso que Ecuador sí necesita una nueva Constitución, no para refundar la nación, sino porque el sistema actual debe cambiar. Eso abre una gran oportunidad histórica para que no haya ni hiperpresidencialismo ni hiperjudicialismo ni hiperparlamentarismo (perdónenme los neologismos…). Y abre una oportunidad histórica para entender que ningún poder debe ser ilimitado, porque el dueño de la democracia no es un presidente, ni un legislativo, ni un tribunal, sino nosotros, en plural: el Pueblo.
[1] En 2018 se dio la cesación de la Corte Constitucional en su conjunto por decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, luego de una evaluación que fue ordenada mediante referéndum. Más allá de los debates sobre esa decisión, no se trató de un proceso de control ordinario a un juez individual, que es a lo que me refiero en el artículo.
[2] Waldron, Jeremy, Judicial Review and Judicial Supremacy (Octubre 2, 2014). NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 14-57, Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2510550 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510550




